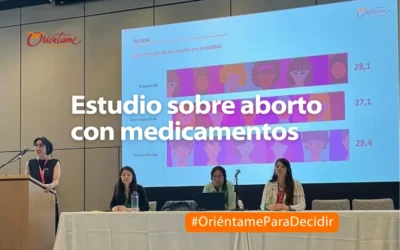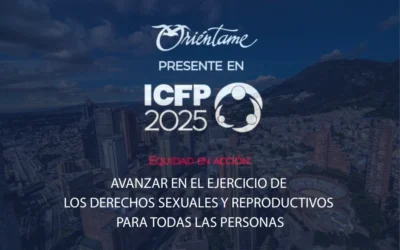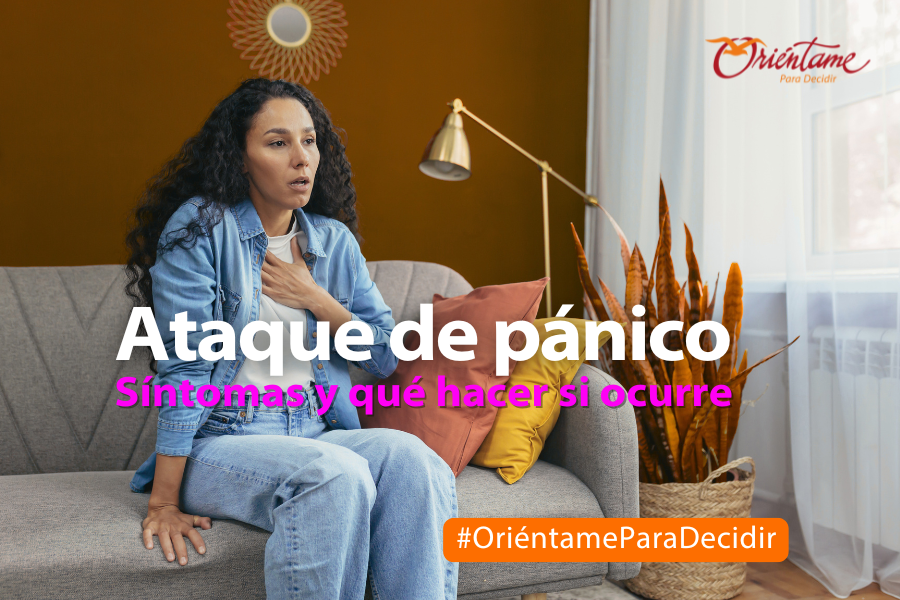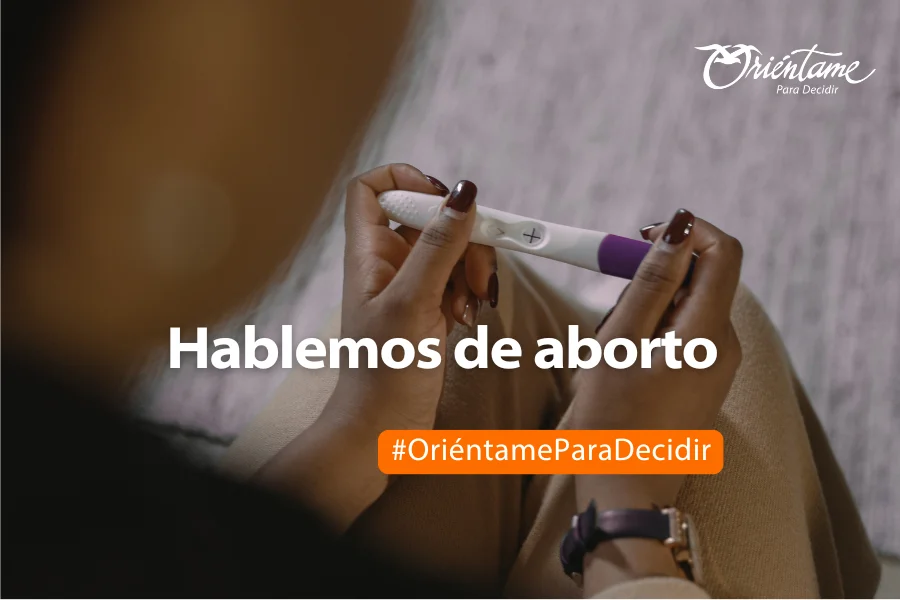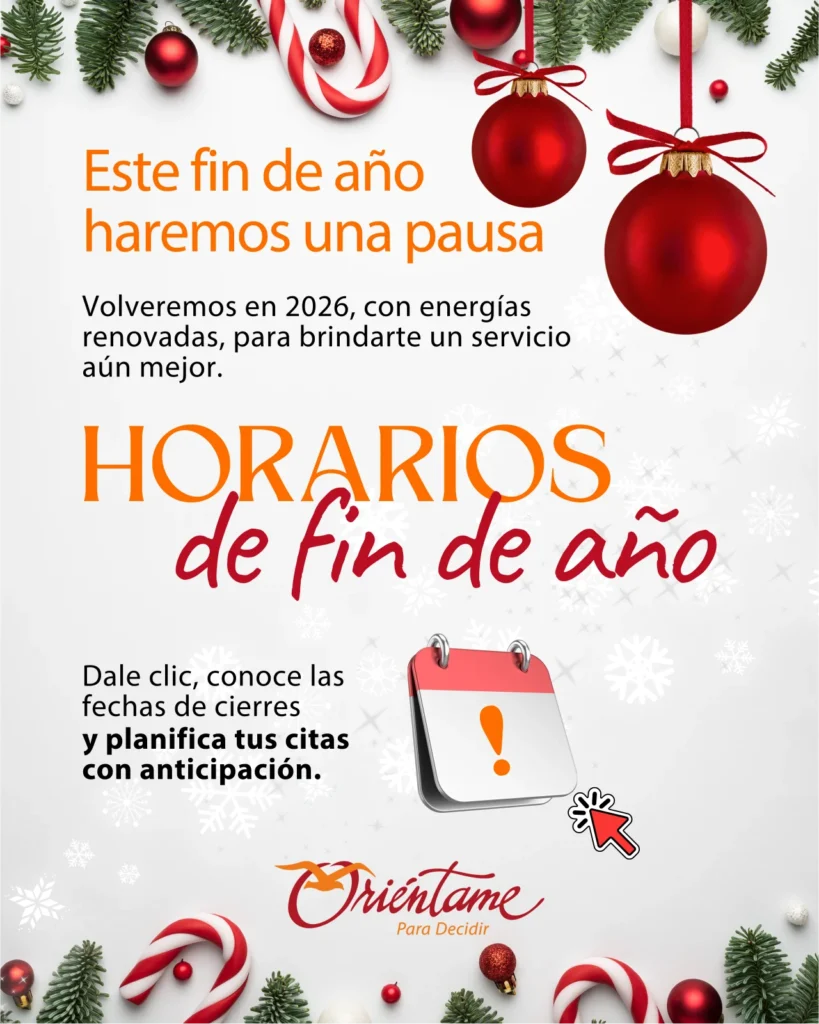La maternidad digna es un concepto central en la agenda de derechos sexuales y reproductivos. No se trata únicamente de garantizar condiciones seguras durante el embarazo, el parto y la crianza. A continuación, profundizamos en este concepto y te contamos las claves...


Ligadura de trompas uterinas: conoce el procedimiento paso a paso
La ligadura de trompas uterinas es uno de los métodos anticonceptivos más seguros y efectivos. Se considera un procedimiento permanente y está pensado para personas que tienen claridad en su decisión de no tener más embarazos.
A continuación, te explicamos en qué consiste, cómo se realiza y cuáles son las diferencias con otros métodos similares.
¿Qué es la ligadura de trompas uterinas?
La ligadura de trompas uterinas es una cirugía que busca evitar el paso del óvulo desde el ovario hacia el útero. Al interrumpir este camino, el espermatozoide no puede encontrarse con el óvulo y, por lo tanto, no hay posibilidad de embarazo.
Este procedimiento no afecta las hormonas, la menstruación ni el deseo sexual. Tampoco provoca cambios físicos importantes en el cuerpo.
Paso a paso del procedimiento de ligadura de trompas
El procedimiento puede variar ligeramente según la técnica y el tipo de anestesia, pero generalmente se realiza de la siguiente forma:
- Valoración previa: Antes de la cirugía, el equipo médico realiza una evaluación física, escucha tus expectaivas, resuelve tus dudas, explica los riesgos, beneficios y alternativas anticonceptivas disponibles. También se firma un consentimiento informado, necesario antes de cualquier intervención médica.
- Preparación: Se indica un ayuno previo y se aplican medidas de limpieza y asepsia en el área abdominal. La cirugía se realiza bajo anestesia, para lo que se te canalizará una vena en el brazo.
- Acceso a las trompas: En Oriéntame se realiza la tecnica de minilaparotomía, mediante una pequeña incisión unos centímetros debajo del ombligo o en la parte baja del abdomen.
- Identificación y cierre de las trompas: Una vez localizadas las trompas ováricas, se ligan y cortan, en algunos casos se cauterizan, es decir que se sellan quemando de forma controlada las puntas de las trompas.
- Cierre y recuperación: Se cierran las incisiones con puntos o suturas finas. La recuperación suele ser rápida: la mayoría de las personas retoma sus actividades cotidianas en menos de una semana.
La efectividad de la ligadura de trompas uterinas es superior al 99 %, siendo uno de los métodos más confiables para prevenir embarazos.
Después de una ligadura ¿Hay manera de volver a tener un embarazo?
La ligadura de trompas uterinas se considera un método anticonceptivo definitivo porque bloquea de manera permanente el paso del óvulo. Dependiendo el tipo de ligadura realizada, existen cirugías para intentar revertirla.
Sin embargo, son procedimientos costosos, se requiere atención en centros médicos especializados en fertilidad y, lo más importante, estos tratamientos tienen una posibilidad de éxito muy baja.
La reversión depende de varios factores como la técnica utilizada, la edad de la paciente, el tiempo transcurrido desde la ligadura y la salud general de las trompas.
Por eso, antes de hacerse una cirugía de esterilización, es fundamental tomar la decisión con información completa y acompañamiento profesional.
Tal vez quieras leer ¿Qué esperar después de una ligadura de trompas?
Diferencia entre ligadura de trompas y técnica de Pomeroy
La ligadura de trompas es el término general que se usa para referirse a cualquier procedimiento quirúrgico que cierre o bloquee las trompas que conectan el útero con los ovarios.
La técnica de Pomeroy, en cambio, es una de las formas más comunes de hacerlo. Es una técnica inventada por el ginecólogo estadounidense Ralph Hayward Pomeroy, a comienzos del siglo XX.
Consiste en formar un pequeño lazo con la trompa, atarlo con un hilo quirúrgico y luego cortar una parte de ese lazo.


Es decir, la técnica de Pomeroy es un tipo específico de ligadura de trompas. Hoy en día hay múltiples técnicas para practicar la cirugía de esterilización. Por ejemplo, Irving, Parkland, Uchida y sus variaciones. Todas estas técnicas tienen el mismo objetivo: prevenir embarazos de forma definitiva.
La elección del método depende del criterio del equipo médico, las condiciones quirúrgicas y la decisión informada de la persona que se somete al procedimiento.
Aunque algunas técnicas ofrecen una pequeña posibilidad de reversión, la ligadura de trompas uterinas siempre debe considerarse un método permanente. Por eso, antes de decidir, es importante conversar con profesionales de salud sobre las alternativas anticonceptivas disponibles y los planes de vida reproductiva.
Son trompas uterinas, ya no más trompas de Falopio
Muchas veces se usan los términos “trompas de Falopio” y “trompas uterinas” como si fueran diferentes, pero en realidad se refieren al mismo órgano.
Las trompas uterinas —anteriormente llamadas trompas de Falopio— son los conductos que conectan los ovarios con el útero. Su función es permitir que el óvulo viaje desde el ovario hasta el útero y, en caso de fecundación, que el embrión llegue a implantarse.
Desde Oriéntame, queremos proponer un uso libre de sexismo para los términos médicos. Por lo que al referirnos a nombres anatómicos usaremos un lenguaje neutro, siempre que sea posible.
Es por eso que, en este y otros textos de Oriéntame, preferimos la expresión trompas uterinas, antes que trompas de Falopio.
Tal vez quieras leer Vulva y vagina, conoce la diferencia
¿En qué casos se recomienda la ligadura de trompas uterinas?
La decisión de realizar una ligadura de trompas uterinas debe tomarse de manera libre, informada y acompañada por personal de salud.
Este método puede ser una opción recomendable cuando:
La persona tiene claridad en su decisión de no tener más embarazos.
Existen condiciones médicas que hacen riesgoso un nuevo embarazo.
Se desea un método anticonceptivo permanente, sin necesidad de uso diario o controles frecuentes.
Se realiza una cesárea y se aprovecha ese momento para hacer la ligadura, si así se decide previamente.
No se recomienda si existe duda sobre la decisión o si hay expectativa de buscar embarazo en el futuro.
Tal vez quieras leer métodos anticonceptivos
Después del procedimiento
Tras la cirugía, es común sentir molestias leves en el abdomen o el hombro debido al gas utilizado en la laparoscopia. Estos síntomas desaparecen en pocos días.
Se recomienda evitar esfuerzos físicos intensos durante la primera semana y asistir a los controles médicos para verificar la recuperación.
La ligadura de trompas ováricas no protege frente a infecciones de transmisión sexual, por lo que se sugiere el uso del condón en relaciones sexuales si no hay una pareja estable o si existe riesgo de contagio.
¿Necesitas asesoría personalizada?
En la Fundación estamos para escucharte. Si quieres resolver dudas o elegir el método que mejor se adapte a ti, solicita tu asesoría anticonceptiva con nuestro equipo especializado.
Pregúntanos todo lo que necesites saber sobre la ligadura de trompas. Habla con una asesora llamando al teléfono fijo 601 744 7633 o escribe vía WhatsApp (+57) 313 488 8475. Oriéntame es tu lugar seguro.
Fuentes:
Sterilization by the Pomeroy Operation, Atlas of Pelvic Surgery, Clifford R. Wheeless, Jr., M.D. and Marcella L. Roenneburg, M.D. Disponible en: https://atlasofpelvicsurgery.org/6FallopianTubesandOvaries/12SterilizationbythePomeroyOperation/chap6sec12.html
Conoce más sobre la consulta en anticoncepción
También te puede Interesar
Diez claves sobre maternidad digna
Estudio sobre aborto con medicamentos
Aborto con medicamentos, comparamos el servicio en el centro médico con la atención en casa. Con frecuencia, nos preguntan cuales son las diferencias en el tratamiento de aborto con medicamentos con consulta virtual y el tratamiento que ofrecemos en el centro...
ICFP 2025 en Colombia, encuentro mundial por la salud y los derechos reproductivos
ICFP 2025, Un espacio global para fortalecer los derechos en salud Desde su primera edición en 2009, la Conferencia Internacional de Planificación Familiar se ha consolidado como una plataforma para el intercambio de conocimientos, evidencia científica y estrategias...